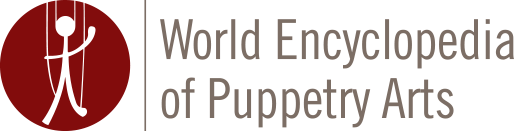Los títeres tienen un rasgo de ficción añadido con respecto a la encarnación de un personaje teatral por un actor: dan vida a un objeto inanimado. Esta especificidad no se ha comprendido bien y ha llevado a algunos teóricos del teatro a excluir el títere del ámbito del arte dramático, por no ver en él nada más que una forma de espectáculo comparable al circo o a la danza. Semejante simplificación no supera el examen: igual que en el escenario de los actores, el teatrillo ofrece a las miradas de los espectadores la imitación de una acción, y la similitud entre estas dos artes de la representación, el teatro de actores y el teatro de títeres, se refuerza aún más gracias a que se cultiva la transferencia y el intercambio entre ambas modalidades.
La historia demuestra que el teatro de títeres se ha desarrollado al entrar en un espacio en el que el teatro de actores no podía adentrarse por razones pragmáticas, religiosas, políticas y económicas. Como espectáculo en las calles, en los pueblos, en residencias privadas y en ferias, la función del títere ha sido durante mucho tiempo la de representar, delante de otro público o en otro marco, las mismas historias que el actor, hasta el punto de llegar a sustituirlo. Así, en China, se han conseguido difundir, en zonas rurales, las óperas que se representan en las grandes ciudades. En India y en el sudeste asiático, el títere representa las grandes epopeyas hinduistas de Râmâyana y de Mahâbhârata, que también forman parte del privilegiado repertorio de otras formas de espectáculo. De la misma forma, en Sicilia, la opera dei Pupi y el arte de actor-narrador (Cantastorie o cuntu) desarrollan los mismos relatos en los que se representan a los paladines de Carlomagno (véase Narradores y títeres). Esta proximidad entre los dos medios de expresión, permitió también al dramaturgo japonés Chikamatsu Monzaemon (1653-1724), pasar sin dificultades del kabuki a lo que todavía no se llamaba bunraku, o a algunos autores franceses del siglo xviii (Alain-René Le Sage 1668-1747, Jacques-Philippe d’Orneval fallecido en 1766), escribir alternativamente para un arte o el otro siguiendo los márgenes de libertad de los que se podían beneficiar. La denominación «obra para títere» la han utilizado algunos escritores para advertir a los intérpretes ocasionales de una puesta en escena demasiado realista o psicológica de sus obras, a pesar de que no estuvieran realmente concebidas para ser representadas en un teatrino. Es el caso de las primeras obras del escritor belga Maurice Maeterlinck (1862-1949), (La Princesse Maleine, La Princesa Malena 1889; Aladine et Palomide, Aladino y Palomides; Intérieur, Interior; La Mort de Tintagiles, La muerte de Tintagiles 1894), las tres farsas del dramaturgo español Ramón del Valle-Inclán reunidas bajo el título de Tablado de marionetas para educación de príncipes (1909-1920), así como varias obras del dramaturgo de vanguardia belga Michel de Ghelderode (Le Siège d’Ostende, El sitio de Ostende, 1933, D’un diable qui prêcha merveilles, De un diablo que predicó maravillas, 1942).
Queda claro que el teatro de actores y el teatro de títeres se han diferenciado en ciertas culturas y en momentos concretos de su historia y cada uno ha desarrollado un repertorio específico. Sin embargo, frecuentemente, el desplazamiento y la porosidad de las fronteras que las separan han llevado a que ambas artes se definan únicamente en función del nivel social y económico. A pesar de ello, e incluso en tal caso, se ha mantenido cierto grado de intercambio entre ambas disciplinas y el lenguaje popular del títere se ha convertido en el reverso paródico e irreverente del lenguaje del comediante.
El actor como “títere” en Europa
En el siglo xix, mientras que se le reconoció al títere una dramaturgia autónoma, en concreto, gracias a la representación de los diferentes títeres nacionales y regionales (Punch, Kasperl, Petrushka, Guignol, Tchantchès, Pulcinella, Sandrone…), se comenzaron al mismo tiempo a considerar las características propias de este modo de expresión en el mundo artístico e intelectual como potencial original, hasta tal punto que algunos escritores llegaron a afirmar que el teatro de títeres era superior al teatro de actores. Bonaventura (Ernst August Friedrich Klingemann), Heinrich von Kleist, Charles Nodier, Anatole France, Alfred Jarry o Maurice Maeterlinck invirtieron así los términos habituales en la comparación entre el intérprete viviente y su doble inanimado para hacer del segundo el modelo del primero. Si bien el títere se utiliza a menudo, por tradición, para imitar al actor, también puede ocurrir a la inversa, tanto a título de hipótesis teórica o como exploración de nuevas formas de espectáculo. De esta forma, se puede observar como los simbolistas y artistas del Modernismo, Edward Gordon Craig, Vsevolod Meyerhold y los grupos de vanguardia, convirtieron el escenario de los títeres en un territorio de anticipación o de experimentación de las revoluciones teatrales del futuro. La antigua comparación entre actor y títere, que tradicionalmente derivaba en consideraciones irónicas o económicas (los títeres no piden un sueldo, no se emborrachan, no padecen ninguna enfermedad que les impida actuar), evolucionó para dar lugar a una nueva definición de la encarnación teatral, indisociable del surgimiento del concepto de puesta en escena. André Antoine, por ejemplo, declaró en 1893, en una carta a Charles Le Bargy, joven socio de la Comédie-Française, que los comediantes no eran más que «títeres más o menos perfeccionados, en función de su talento, a los que el autor viste y sacude a su antojo». Pero fue sobre todo The Actor and the Übermarionette (El actor y la supermarioneta), de Edward Gordon Craig (1907), quién concedió al intérprete artificial -material más manejable y más fiable que el ser humano- el estatuto de modelo de un arte regenerado.
El actor títere: las primeras realizaciones escénicas
Las interferencias entre actores y títeres aparecieron a partir de la segunda mitad del siglo xviii en el mundo occidental cuando los niños hacían de «títeres» de carne y hueso en pequeños espectáculos donde aparecían en algunas ocasiones manejados por un alambre (en los de la compañía Audinot, más concretamente), mientras que los comediantes, entre bastidores, recitaban sus papeles. En esta época también se experimentó con las «sombras españolas», representaciones de teatro de sombras en las que los actores sustituían a las siluetas habituales. A principios del siglo xix, algunos comediantes como Élie o Mazurier se especializaron en números de «Polichinela de carne y hueso» en los que se dedicaban a imitar el vestuario y los gestos del pantin, que a su vez derivaban de la commedia dell’arte. Estas primeras experiencias, que únicamente hacían hincapié en la singularidad del cuerpo «titerizado», no tuvieron una continuidad inmediata, pero resurgieron a finales del siglo sobre las tablas del music-hall o en la puesta en escena de Ubu roi (Ubú rey, 1896). Con este motivo, Alfred Jarry declaró que él no había concebido su obra «para títeres, sino para actores que hacen de títeres, que no es lo mismo». A principios del siglo xx, sobre todo con el impulso de las vanguardias históricas, se le prestó más atención a la «titeritación» del actor o del bailarín, hasta el punto de convertirse en uno de los modos de exploración privilegiados de los nuevos lenguajes escénicos. Esta transformación del intérprete en efigie mostraba la irrupción de la modernidad a través de una humanidad «mecanomorfa», como en el futurismo italiano. También pudo servir de modelo para redefinir la convención teatral (Pierre Albert-Birot, Vsevolod Meyerhold) o tener por objetivo unificar el cuerpo y la escenografía al extender la máscara al conjunto de la figura humana como en el futurismo, en el constructivismo o en la Bauhaus. Al desplazar los equilibrios corporales, al ocultar la expresividad del rostro y al bloquear las articulaciones mediante la propia estructura del vestuario y de la máscara, se amoldaba o se modelaba al ser vivo en el artificial. La manifestación más espectacular de esta modelización se puede encontrar en el vestuario de Pablo Picasso para los Managers de Parade, de los Ballets rusos de Serge de Diaghilev (1917); de Kasimir Malevitch para la ópera Победа над Солнцем (Victoria sobre el sol, 1913) o en el de Oskar Schlemmer para su Triadisches Ballett (Ballet triádico, 1922). La difusión de los escritos de Craig, la relectura de Kleist (Über das Marionettentheater, Sobre el teatro de títeres, 1811) y, en una menor medida, la relectura de la Paradoxe sur le comédien (La paradoja del comediante, 1773-1777) de Diderot, alimentaron a lo largo del siglo xx el fascinante interrogante sobre la relación de analogía que mantienen el actor y el títere. Así, Tadeusz Kantor, en su manifiesto Teatr śmierci (El teatro de la muerte, 1975), hace referencia de forma explícita a El actor y la supermarioneta para desarrollar la imagen de un arte en el que el maniquí, que se encarga de representar a la muerte, serviría de modelo para el actor de carne y hueso. Por otra parte, la herencia plástica de las vanguardias, que se difundió ampliamente en la danza contemporánea (Philippe Découflé, Maguy Marin, Josef Nadj), en el circo y en el teatro de calle, dio lugar, a partir de la década de 1980, a un repertorio de figuras donde se convocaban con frecuencia las imágenes del pantin y del títere. Por último, el intérprete títere reaparece hoy en día con las tecnologías digitales y virtuales para escenificar el mito de una nueva corporalidad, entre vida natural y animación artificial. Esta dimensión la explora, por ejemplo, el bailarín y artista visual australiano Sterlac, en unas performances durante las que su cuerpo, conectado mediante electrodos a un modelo virtual que se retransmite por Internet, se manipula indirectamente a través de impulsos que transmiten los usuarios de la red (véase títere virtual). De esta forma, el hombre-títere, que ha sido durante mucho tiempo la representación alegórica de la condición humana bajo el imperio de trascendencias religiosas, del poder político y social, simboliza hoy en día la ambivalencia de nuestra relación con la técnica. Así ocurre en las provocadoras obras del artista español Marcel.lí Antúnez Baus, en sus multimedia Performances mecatrónicas.
El títere en escena: aspectos dramatúrgicos.
Además de su papel de modelo para el trabajo del intérprete, el títere se ha integrado en el escenario al lado de los actores de carne y hueso. Esta situación implica transformaciones bastante profundas porque rompe de forma inmediata con la homogeneidad de la representación y hace que la distancia entre los diferentes modos de representación aumente. A excepción de algunas obras aisladas como Bartholomew Fair (La feria de san Bartolomé) de Ben Jonson (1614), donde la presencia de un teatrino en el escenario cumplía la doble función de ofrecer una reconstitución de la feria londinense y ridiculizar, al final de un diálogo burlesco, a los devotos que condenan el teatro, hubo que esperar hasta finales del siglo xix y principios del xx para ver a dramaturgos que se arriesgaran a reunir en el mismo espacio al actor y al títere. En César-Antéchrist (César Anticristo, 1895), Alfred Jarry imaginó la aparición en el escenario de Cristo «mediante un contrario, espejo o reflejo», pero, en Ubu roi (Ubú rey, 1896), mezcló (o quiso mezclar) a los actores de sombras proyectadas, a maniquís y a diversos postizos, para acentuar de esta manera la singularidad monstruosa del protagonista. Durante la mayor parte del tiempo, a principios del siglo xx, la comparación entre la figura humana y su doble inanimado se integraba en una problemática teatral que hacía partícipe a lo grotesco. Es el caso, por ejemplo, de las obras de Arthur Schnitzler (Zum grossen Würstel, En busca de la gran salchicha, 1905), de Alexandre Blok (Балаганчик, El teatro de feria, 1906) y, sobre todo, de Oskar Kokoschka (Sphinx und Strohmann, La esfinge y el espantapájaros, 1907) o de Massimo Bontempelli que, en Siepe a nord-ovest (Zarza al Noroeste, 1919), hacía que los comediantes y títeres de hilos y de guante intervinieran en tres niveles de acción dramática. Algunos llegaron a transformar de forma progresiva la imagen del hombre en la de un robot, como Filippo Tommaso Marinetti en Les Poupées électriques (Las muñecas eléctricas, 1909) o, más adelante, Karel Capek, en R.U.R (1920). Sin embargo, tanto en estos últimos ejemplos como en El señor de Pigmalión, del dramaturgo español Jacinto Grau (1921), y en la mayoría de la obras del «teatro grotesco» italiano de la década de 1920 (Luigi Antonelli, Luigi Chiarelli, Pier Maria Rosso di Sansecondo), actores de carne y hueso encarnaban a títeres, robots y maniquíes, lo que hacía que su potencial de “extrañamiento” disminuyera de forma considerable. De la misma forma, en el arte del ballet, el motivo del títere animado, que se había explorado varias veces durante el siglo xx, únicamente dio lugar a que el bailarín imitara, de forma extraña o burlesca, los movimientos del pantin. Es el caso de Petrushka (1911) de Igor Stravinsky, o de A fából faragott királyfi (El príncipe de madera, 1917) de Béla Bartók.
En cambio, en el caso de los escritores más representativos de las vanguardias históricas, la intrusión de los verdaderos títeres en el campo de los personajes humanos llevó a poner a prueba las formas de representación teatral. Físicamente presente en su materialidad y su gestualidad particular, el títere impresionaba la acción dramática de irrealidad y creaba un espacio de incertidumbre entre diferentes niveles de existencia. Esto ocurre, por ejemplo, en las «síntesis futuristas» como Il terremoto (El terremoto, 1915) de Francesco Balilla Pratella, Ombre + marionette + uomini (Sombras, pantin, hombres, 1920) de Luciano Folgore, en el esbozo teatral L’Horloge à court-circuit (El cortocircuito del reloj, 1922) de Robert Desnos o en Arc-en-ciel (Arcoiris, 1926) de Georges Ribemont-Dessaignes. Finalmente, en los dramas cómicos de Pierre Albert-Birot (Larountala, 1918; La Dame énamourée, La dama enamorada, 1921), la doble actuación de títeres y comediantes favorece el desdoblamiento de personajes y la puesta en escena de las distintas facetas del autor. Por otro lado, desde un punto de vista de la dramaturgia, la presencia de títeres, manifestada en el interior de un teatrillo colocado sobre el escenario, es una variante del procedimiento barroco del «teatro dentro del teatro», que permite al actor representar la relación entre ficción teatral y realidad. En el periodo de entreguerras, explotaron este procedimiento algunos dramaturgos como Michel de Ghelderode (Le Sommeil de la raison, El sueño de la razón, 1930; Le soleil se couche, El sol se pone, 1933), Luigi Pirandello (I giganti della montagna, Los gigantes de la montaña, 1931-1937) y, en menor medida, El retablo del maestro Pedro (1923), la obra compuesta por Manuel de Falla a partir del célebre episodio de Don Quijote.
La renovación de la dramaturgia en la década de 1960 recurrió a las imágenes de la máscara, del maniquí (Eugène Ionesco) e incluso del cuerpo alienado o cosificado (Samuel Beckett, Arthur Adamov), pero no fue más allá, no se aventuró en la puesta en perspectiva del hombre y sus dobles. En cambio, en el caso de los autores de finales del siglo xx, la integración del títere en obras concebidas para el teatro de actores resurgió con la redefinición de la noción de personaje y las fronteras de lo humano: cuerpo-objeto, figuras intermedias entre las cosas y los seres, entre el silencio y la palabra, como en las obras representadas por Valère Novarina La Chair de l’homme (La carne del hombre, 1995); L’Acte inconnu (El acto desconocido, 2008) o como en el caso de Didier-Georges Gabily (Chimères et autres bestioles, Quimeras y otras criaturas, 1994; Gibiers du temps, La caza del tiempo, 1995).
El títere en escena: aspectos escénicos
Incluso apartado de su ambiente tradicional y llevado al escenario del teatro de actores, el títere crea desde el principio un espacio específico que imposibilita cualquier figuración realista; tanto si se le concede al escenario teatral una dimensión alegórica o metafísica, como si se proyecta al títere en la esfera ambigua de los simulacros o, incluso, si se hace del escenario el lugar de una encarnación envilecida, expuesta a la risa y venganza pública. En la primera de las opciones, se encuentran el conjunto de ritos y de ceremonias que desde los Mitouries de Dieppe celebración en Dieppe a mediados de agosto hasta las danzas teatralizadas de los Hopis y los títeres de Mali, combinan actores de carne y hueso e intérpretes artificiales en la celebración de cultos espectaculares. Tampoco es sorprendente que algunos directores, deseosos de otorgarle a la representación teatral eficacia religiosa, hayan estado tentados de asociar actores y títeres para inventar nuevos misterios: es el caso de Edward Gordon Craig que, alrededor de 1906, esbozó el proyecto del Duse Play en el que la protagonista Eleonora Duse estaría sola en el escenario, «todo lo demás sucedía alrededor de ella como un sueño, máscaras y supermarionetas». De la misma forma, Antonin Artaud, en una conferencia pronunciada en 1931, consideró la idea de recurrir de forma puntual a «la aparición de un Ser inventado, hecho de madera y de tela, que no responda a nada y, sin embargo, inquietante por naturaleza, capaz de reintroducir en el escenario un pequeño soplo del gran miedo metafísico que es la base de todo teatro antiguo».
La asociación de estos dos modos de encarnación teatral fue experimentada a lo largo del siglo xx, con mayor frecuencia entre la exploración del poder poético de las efigies y su uso crítico como metáforas de una humanidad desprovista de cualquier sustancia vital. Siluetas desplazadas sobre una cinta transportadora en el caso de Erwin Piscator (Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk, El buen soldado Svejk, 1928), grandes figuras de cartón en el caso de Art et Action (Les Noces, Las bodas, 1923), figuras articuladas integradas en los espectáculos del taller teatral de la Bauhaus (Oskar Schlemmer, Das figurale Kabinet, El gabinete de figuras, 1922), «fusión de personajes automáticos y de carne y hueso» imaginados por Fortunato Depero en su Manifesto del teatro magico (Manifiesto del teatro mágico, 1927): las hipótesis exploradas sobre los escenarios experimentales de la década de 1920 encontraron nuevo vigor en varios directores de las décadas de 1960 y 1970. En primer lugar, desde un punto de vista político: popularizadas por el Bread and Puppet Theater (The Cry of the People for Meat, El grito del pueblo por la carne, 1969), con la conjunción de actores, máscaras y grandes marotes -con la que volvemos a toparnos en las obras de Armand Gatti (La Passion du général Franco, La pasión del general Franco, 1967), Dario Fo (Grande pantomima con pupazzi piccoli e medi, Gran pantomima con pupazzi pequeños y medianos, 1968) o en los espectáculos del teatro de investigación y de calle Mehmet Ulusoy (1968-1971)-, es uno de los medios artísticos a los que más recurre la gente del teatro y las compañías que militan en favor de la invasión del espacio público, al margen del marco escénico. Los títeres gigantes y los cabezudos, formas esencialmente populares, ligadas a desfiles y carnavales, utilizadas por Joan Baixas y Joan Miró en Mori el Merma (1978), también se colaron en los grandes espectáculos del teatro de actores de los años sesenta y setenta: vuelven a aparecer, especialmente, en la obra de Peter Brook (US, 1966), en el teatro Za Branou de Otomar Krejca (Lorenzaccio, 1969) o en la obra de Ariane Mnouchkine y su Théâtre du Soleil (1789, 1970). Se mantienen desde su aparición en compañías que, como el teatro Ki Yi Mbock en Costa de Marfil, se dedican a inventar nuevos lenguajes del espectáculo a partir de elementos procedentes de culturas tradicionales, o en las recientes manifestaciones callejeras del movimiento Occupy.
La difuminación de las fronteras
La evolución del teatro de títeres, que abandona los límites del teatrino para ocupar todo el escenario, tenía que llevar inevitablemente a una cierta difuminación de las fronteras con el teatro de actores. Esto sucede cuando se favorecen las modalidades de manipulación a la vista que integran la figura del titiritero en la dramaturgia y la escenografía del espectáculo (a veces hasta el punto de hacer que el titiritero actúe y se vista como actor), o cuando se combinan libremente, dentro de una misma representación, distintas técnicas de manipulación.
Durante los años noventa, muchos de los espectáculos creados o presentados en el marco institucional del teatro de títeres utilizaban al mismo tiempo actores, títeres (Neville Tranter, Il Carretto, Dondoro), sombras (Gioco Vita, Amoros et Augustin), máscaras (Ilke Schönbein, Ulrike Quade) y en ocasiones, videoproyecciones (William Kentridge, Faulty Optic, Hotel Modern) o incluso robots (Amit Drori), haciendo de este tipo de teatro uno de los más innovadores de las artes escénicas actuales. Por el contrario, si el uso de la figura animada en el teatro de actores se limitaba a breves secuencias en autores como Ariane Mnouchkine (La Ville parjure, Ciudad perjurio, 1994) o Robert Lepage (Les Sept Branches de la rivière Ota, Las siete corrientes del río Ota, 1994-1996), ya no cumplía la misma función en representaciones como las de Antoine Vitez (La Ballade de Mister Punch, La balada del Señor Punch, 1976), de Peter Brook (La Conférence des oiseaux, La conferencia de los pájaros, 1979), de Carmelo Bene (Pinocchio, Pinocho, 1981), de Tadeusz Kantor (La Macchina dell’amore e della morte, La máquina del amor y de la muerte, 1987) o de Jacques Nichet (L’Épouse injustement soupçonnée, La esposa injustamente sospechada, 1995), en los que el títere tenía un papel protagonista.
Es, pues, fundamentalmente, el posicionamiento institucional del artista o de la compañía, el circuito de difusión en el que se mueven y el público al que se dirigen (en particular en lo relativo a la infancia), lo que todavía hoy en día puede trazar la línea divisoria entre el teatro de actores y el teatro de títeres. El caso de artistas como Philippe Genty, Nicole Mossoux o Gisèle Vienne, cuyos espectáculos son presentados tanto en programaciones de danza como en la de títeres, es ejemplar, ya que demuestra que la compartimentación del proceder del reconocimiento público puede desaparecer, al menos parcialmente. Independientemente de su territorio (teatro de actores, títere, danza, mimo, circo, etc.), el espectáculo hoy en día tiene que redefinir periódicamente los instrumentos y los lenguajes de representación: de esta forma, elegir el títere de hilos o de guante, las sombras o la manipulación directa o a la vista, ya no es solo una forma de marcar la identidad propia (tradiciones familiares o regionales, formación especializada, estrategias locales de implantación, etc.), sino que se trata de redefinirse en función de cada nueva creación.
Bibliografía
- Craig, Edward Gordon. De l’Art du théâtre. Paris: Librairie Théâtrale/Odette Lieutier, 1950.
- Craig, Edward Gordon. On the Art of the Theatre. London: William Heinemann, 1911; reimp. 1957.
- Eynat-Confino, Irène. Beyond the Mask: Gordon Craig, Movement, and the Actor. Carbondale (IL): Southern Illinois Univ. Press, 1987.
- Plassard, Didier. L’acteur en effigie. Figures de l’homme artificiel dans le théâtre des avant-gardes historiques (Allemagne, France, Italie). Lausanne: L’Âge d’Homme/Institut international de la marionnette, 1992.
- Plassard, Didier (textos reunidos y presentados por). Les Mains de lumière. Anthologie des écrits sur l’art de la marionnette. Charleville-Mézières: Éditions de l’Institut international de la marionnette, 1996.
- Romeas, Nicolas. “Ce que la marionnette dit à l’acteur”. Les Fondamentaux de la manipulation: Convergences. Paris: Éditions Théâtrales/THEMAA, 2003.